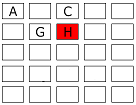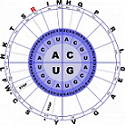Atravesó el prado de hierba seca, salpicado por amapolas, y dirigió sus pasos hacia la casa. Todo estaba inmerso en un penetrante olor a manzanilla. Una vez dentro, comprobó que la cuna seguía en su sitio, vacía, listones de madera blanca que no albergaban ningún frágil cuerpo. No se entretuvo más. Bajó por las escaleras de piedra, flanqueadas por paredes azules, hasta el sótano inundado. El suelo estaba lleno de barro. El silencio era casi total, apenas se oía el leve rumor del hilo de agua que atravesaba la estancia. Había llegado. Era lo más parecido a una celda monástica bajo tierra. Nadie. Nada. Respiró un instante y se sentó sobre las escalinatas. Sabía a lo que había venido. De nuevo se quedó mirando, absorto, la nevera blanca hundida en el barro, como si fuera un monolito de origen desconocido, el último ídolo de un mundo condenado a desaparecer. No parpadeó. Los muros de piedra que le rodeaban eran ilusorios. Estaba muy lejos.
XXXI
El explorador cuando parte de misión sin designio, carente de objetivos, fuera de todo proyecto, siempre alberga en su interior una secreta esperanza junto a un deseo oscuro. La esperanza de encontrar algo otro, completamente diferente, que nadie haya visto, presa del olvido, que transforme su vida de forma radical, transmutación por la mirada. Y el deseo irreprimible de no volver, se prohíbe mirar atrás, confía en el fondo que no regresará. La muerte es el único acontecimiento que da cumplida fe de las dos demandas. El otro lado espera con anhelo su llegada.
Etiquetas:
deseo,
designio,
esperanza,
explorador,
misión,
muerte,
no volver,
olvido,
otro,
otro lado. proyecto
XXX
No tenía dinero ni para comprar un cándado. Un alambre retorcido era lo único que servía de protección al refugio insalubre que había encontrado para vivir, una torre húmeda y expuesta a las inclemencias. Más de una vez había notado las cosas cambiadas de sitio, algunas faltaban. Pensó que incluso a los miserables les quitaban lo poco que tenían. La foto no. Así era antes, una persona, hace mucho tiempo. La lleva siempre encima. En ocasiones, detrás de las cortinas contemplaba atónito como grupos de personas paseaban entre las ruinas, creía ver cómo tomaban fotografías. Parecían alegres. Alguna vez lo habían visto y señalaban con el dedo hacia el edificio. Tenía miedo. No entendía qué hacían allí ni qué buscaban. No eran los peores. Como la noche en que apedrearon las ventanas de su mísero hogar. Prefería no recordarlo. Los visitantes tenían la suerte de irse tan rápido como llegaban. Contemplaban el incendio desde lejos, sin quemarse, lejos de las llamas. Nunca vivirían allí. No sabían lo que era vivir así. Aunque pudiera, a él, el miserable, al apestado, al excluido, se le quitaban las ganas de volver a un mundo donde esto era posible. El infierno tarde o temprano nos alcanza a todos.
Etiquetas:
apestado,
excluido,
fotografía,
incendio,
infierno,
miserable,
refugio,
ruina,
visitantes
XXIX
En la medida que visita lugares abandonados, el rhopógrafo, como explorador de lo insignificante y lo extraño, está cada vez más solo y existe menos, alcanza un estado infinitesimal de conciencia, se acerca al umbral de su propia desaparición. A pesar de esta inmersión en las fuentes primigenias de la soledad, no deja de estar cada vez más acompañado, es el centro de una reunión, una convocatoria creciente, porque se impregna de una multitud de presencias invisibles, rastros inmateriales del espacio. Su inexistencia se carga de una fuerza de potencial elevado; la soledad se transforma en una compañía múltiple. Es un fantasma entre los fantasmas. Vive rodeado de extraños.
Etiquetas:
compañía,
desaparición,
explorador,
extraño,
fantasma,
insignificante,
rhopógrafo,
soledad